A papá
Alejandra María Sosa Elízaga*
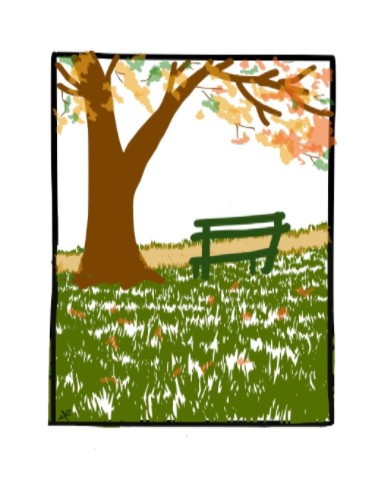
Naciste hoy hace un siglo, y me hubiera encantado celebrar contigo tu centésimo cumpleaños, escuchar el sonoro ‘pom pom pom’, que entonabas a la mitad de las ‘mañanitas’, y que bromearas que necesitarías extinguidor para apagar tantas velitas.
Hace nueve años y medio que Dios te llamó a Su presencia, y el dolor por tu ausencia se mitiga con tantos buenos recuerdos y tantas enseñanzas que sigo agradeciendo.
Quedaste huérfano desde muy chico, pero no te entregaste a la autocompasión, sino te esforzaste por salir adelante. Gracias por demostrar que obstáculos y dificultades le han de servir a uno para retarse, no para derrotarse.
No te importó empezar desde abajo y realizar los trabajos más humildes. Gracias por testimoniar que ningún trabajo es humillante, si se realiza con honestidad y dignidad.
Eras madrugador (ay, temo que eso ¡no te lo aprendí!), disciplinado, puntual, honrado; pasaste en la misma compañía cincuenta años, y sin pisar callos ni hablar mal de nadie, por tus méritos y esfuerzo, y con la gracia de Dios, fuiste subiendo peldaños, e hiciste mucho bien a mucha gente. Gracias por haber puesto tus dones al servicio de los demás, y por tu ejemplo de perseverancia y de lealtad.
Incansable viajero, voraz lector, ciudadano del mundo, tu cultura y tu memoria hacían imposible derrotarte jugando ‘maratón’, y en ajedrez sólo cabía aspirar a quedar ‘tablas’, pero lo importante no era ganar sino disfrutar. Gracias por tantas tardes de convivencia familiar.
Ávido deportista, gracias por compartir tu amor por el deporte, y por ayudarme a superar el miedo a nadar.
Tenías un gran sentido del humor y el don de decir algo que hacía sonreír. Gracias porque no te tomabas demasiado en serio, captabas lo cómico de cada situación, sabías reír.
Gracias por tus consejos, tu apoyo, tu disponibilidad.
Enfrentabas las situaciones más adveras con aplomo, incluyendo tu enfermedad final. Gracias por esa última enseñanza, de aceptarlo todo con serenidad.
Extraño verte sentado en tu sillón, despachando tu acostumbrada torre de periódicos; las caminatas por el bosque; las bromas, tus manos grandes y hábiles para arreglar lo que se descomponía, y que siempre sabías proporcionarme lo que requería, fuera un tornillo, una pila o un consejo paterno inolvidable.
Doy gracias a Dios Padre por el don de tu vida y porque tu amorosa paternidad me facilitó captar y agradecer Su providente generosidad.
Te llevo en el corazón, te recuerdo siempre en mi oración, y espero y ruego que se cumpla lo que solías decirme al despedirte: ‘que no sea adiós, sino ¡hasta luego!

 y los envió por delante...
y los envió por delante...