Estremecimiento
Alejandra María Sosa Elízaga*
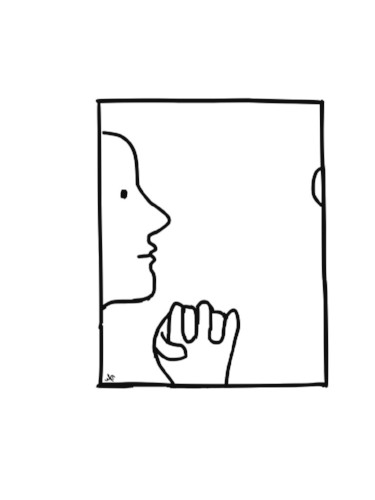
“¡Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con Tu presencia!” (Is 63, 19c).
Así clamaba el profeta Isaías, según leemos en la Primera Lectura que se proclama este Primer Domingo de Adviento (ver Is 63, 16-17.19; 64, 2-7).
Luego de preguntarle al Señor por qué permitió que Su pueblo tuviera el corazón endurecido y se hubiera alejado de Sus mandamientos, el profeta expresó su anhelo de que Dios rasgara el cielo, bajara a la tierra, y la hiciera estremecer. Tal vez esperaba que una buena sacudida hiciera que la gente entrara en razón y volviera la mirada hacia Dios.
¿Fue escuchada su súplica? Sí.
Dios rasgó los cielos y descendió. Pero no hizo estremecer las montañas.
Llegó calladamente, discretamente.
Cuando María dijo “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según Su Palabra” (Lc 1, 38), y el Espíritu Santo descendió sobre Ella y el poder del Altísimo la cubrió con Su sombra, no se estremecieron las montañas, no retembló la tierra, no hubo ni siquiera un ‘microsismo’ en Nazaret.
Nadie se enteró. No hubo signo externo que indicara que había sucedido algo absolutamente extraordinario, algo sin precedentes. Nadie se dio cuenta del instante en que Dios, el Autor del Universo, descendió del cielo y se encarnó en el vientre de María.
El único estremecimiento fue el que sintió Isabel, cuando el niño que llevaba en su seno, saltó de alegría al escuchar el saludo de María (ver Lc 1, 1 41-44).
Sólo el encuentro personal con Dios puede sacudirnos, llenarnos de gozo y de esperanza. Sucedió entonces y sigue sucediendo ahora.
El Papa Benedicto XVI solía decir que el Adviento no sólo es para meditar en la futura venida de Cristo, y para recordar cuando el Señor vino al mundo hace dos mil años, sino también para reflexionar y valorar que viene a nosotros todos los días.
Muchas personas van presurosas por la calle, a pie o en vehículos varios, y pasan por enfrente de alguna iglesia católica justo al momento de la Consagración, justo cuando Dios nuevamente rasga el cielo y desciende, y por la acción del Espíritu Santo, se hace presente en la Eucaristía. Y no se dan cuenta. No sienten nada, no ven luces, no se estremece el suelo. Siguen como van. Pasan de largo.
¡Ah, pero quienes están adentro, arrodillados, contemplando con mirada de fe ese milagro, sí que sienten un estremecimiento y se llenan de un gozo como el del hijo de Isabel, que saltó en su seno; como el de los pastores que corrieron a ver al Niño; como el de los magos que fueron a adorarlo.
En estos días decembrinos mucha gente anda apresurada tratando de comprar, cocinar, decorar, regalar, algo que provoque alegría, que produzca felicidad, y equivocadamente creen que la van a encontrar de oferta en las tiendas o que se las va a traer un personaje baboso vestido de rojo, que dizque bajará del cielo en un trineo. Se engañan.
Solo el encuentro personal con el Dios Vivo y Presente es estremecedor, conmovedor, transformante. En verdad regocijante.

 y los envió por delante...
y los envió por delante...